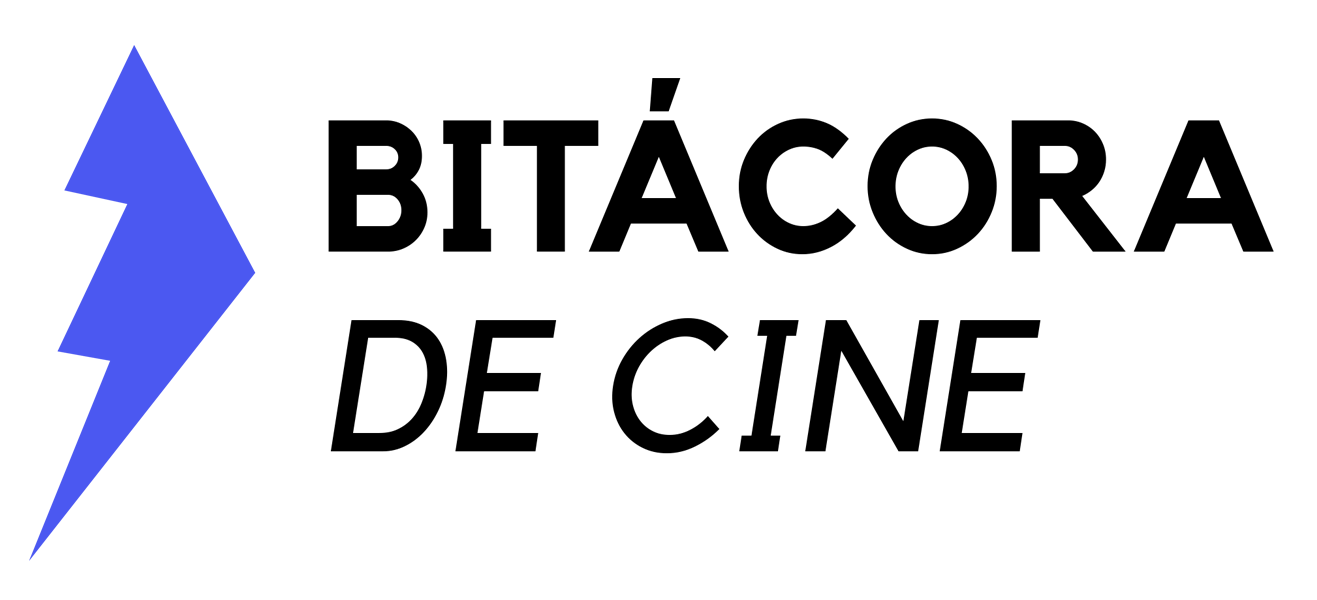«The Son» (2022): Matar al hijo
¿Puede ser sano matar al hijo de forma figurada? Hay escenas en The Son (2022) que responden esto con firmeza. Reelaborarlas desde esa pregunta sería oportuno, entonces, para precisar que el realizador Florian Zeller aborda la depresión clínica, proponiendo las bondades de los progenitores solo como aciertos ambiguos.
Antes de esas tentativas, partamos del hecho de que todo espectador ha sido hijo y le tocará ser paciente, al menos con respecto a sus propios procesos. Tengámoslo presente nosotros, últimos destinatarios de cada obra. En este caso, Peter (Hugh Jackman) y Kate (Laura Dern) entendieron sus decisiones paternas como actos amorosos sin darse cuenta de que eran insuficientes. Nicholas (Zeth McGrath) está atravesando una depresión compleja. Socializa cada vez menos e incumple con sus rutinas de estudios.
Ya sabemos, o deberíamos tomarlo en la adultez como la lección más prolongada, que ni el afecto más generoso ni la psiquiatría más holística curan a alguien en crisis si bien lo encaminan. A la par, tiene que haber una voluntad y una paciencia para hallar respuestas también en los equívocos. Cuando nos damos cuenta de la paciencia que nos ofrece el cine, de todas las artes, la más semejante a la vida, entendemos lo siguiente: solo la confianza en estructuras y alternativas propias basta para que vivir, dentro y fuera de la imagen, sea llevadero. The Son sostiene esto narrativa, audiovisual y actoralmente.
Es importante redundar que aquellas tres maneras son simultáneas, aunque no sinónimas. Por ejemplo, lo actoral solo es visible a través de la imagen, pero el trabajo corporal reforzado por las miradas está vinculado con otros aspectos también.
Por el lado visual, la nueva obra del dramaturgo francés ejemplifica su cuestionamiento a todas las estructuras con las múltiples líneas verticales en el plano que constantemente rodean o atraviesan a los personajes. Esto ocurre a medida que se percibe la gravedad depresiva de Nicholas, interpretado por Zen McGrath. Columnas, persianas, ventanales, marcos y otros objetos reiteran un ambiente limitante para los personajes y, a fin de cuentas, para nosotros mismos. Si encuadres y duración subrayan la diferencia del cine con respecto a la vida, los gestos actorales seducen hasta que percibimos las dimensiones aún terapéuticas del plano cinematográfico.
En esa diferencia comienza el aprendizaje. Un ejemplo de la relación entre vida y cine puede ser la escena clímax donde intuimos lo que pasará. Divorciados hace años, papá y mamá hablan justamente de cuando iban a la sala de cine en las tardes de su juventud. Poco antes de ese recuerdo habían decidido que su hijo no se quedaría internado, aunque los profesionales desaconsejaron su externación. Y volvieron los tres al apartamento de Peter. Kate lo convence de que él los acompañe al cine como en los viejos tiempos. Dern aprovecha el tono casi enamoradizo similar al de su encuentro en el restaurante. La cámara en mano se desplaza entre ambos, como indecisa. Nicholas, quien ha tenido un intento suicida antes, está fuera de plano, en el baño. Segundos después, un efecto sonoro advierte lo esperable. También, al acabar el visionado, sentimos que no podía pasar de otra manera. Papá y mamá se quedaron en un pasado donde tener una familia no era lo relevante, por más que lo hayan anhelado tanto como lo quisieron.
Desde los créditos iniciales, la obra de Zeller estuvo buscando figuras confiables para un hijo. Ahí la canción murmurada por Beth (Vanessa Kirby) pretende arrullar. Y en el transcurso de la trama, ella será la más franca y, por esto, la más tosca en el entorno de Nicholas. Su personaje da cuenta de cómo la convivencia obliga a lidiar con las torpezas de quienes se supone que, por consanguinidad o decisión, son más cercanos. Zeller lo llevará al extremo en la escena final, cuando sea ella quien consuele a su esposo ante una alucinación de un futuro que no existió: la progenie exitosa. Y de tomar en cuenta la obra anterior del director francés, surge la duda de si toda la escena es una creación de la mente paterna, o únicamente lo alucinado es la figura adolescente.
The Father (2020) era más rigurosa en este sentido. Descubrir allí las tomas subjetivas de hija (Olivia Colman) y papá (Anthony Hopkins) conllevaba que los espectadores sintiéramos la leve pérdida de identidad ocurrida cuando vemos esta y acaso toda obra. Pero la condición de aquel papá es distinta a la de este hijo. Y el entorno es diferente. De todas maneras, Zeller convoca de nuevo a Hopkins para hacer del abuelo del protagonista y así matizar cualquier lectura unívoca que terminaría siendo necia.
A propósito de actuaciones, desde el inicio Laura Dern y Hugh Jackman ofrecen a sus personajes miradas de extravío, ternura y engaño. El mejor ejemplo de sus gestualidades genuinas, aparte de la intimidad lograda por la falta de ensayo previo a la grabación, es el recuerdo pueril que parece nunca acabar.
Papá e hijo están en la costa, mamá espera a varios metros en el yate; de nuevo una escena en la que solo están dos de ellos, por más que aquí el matrimonio seguía unido. Y él lo incentiva a nadar, lo logra, pero ninguno termina de llegar donde mamá.
Matar al hijo significa finalmente deshacerse de su dependencia y de su dificultad por conseguir las causas intrínsecas de su condición mental. Esto se refleja en la mirada perdida de Zen McGrath. Su suicidio consolidará luego la aceptación de que la independencia fue imposible en el entorno inmediato.
Por películas como la de Zeller sentimos que el cine hace más reveladora una certeza: la imagen en movimiento puede emular un estado depresivo y distanciarse de este hasta aclarar las perspectivas confusas que lo generaron.